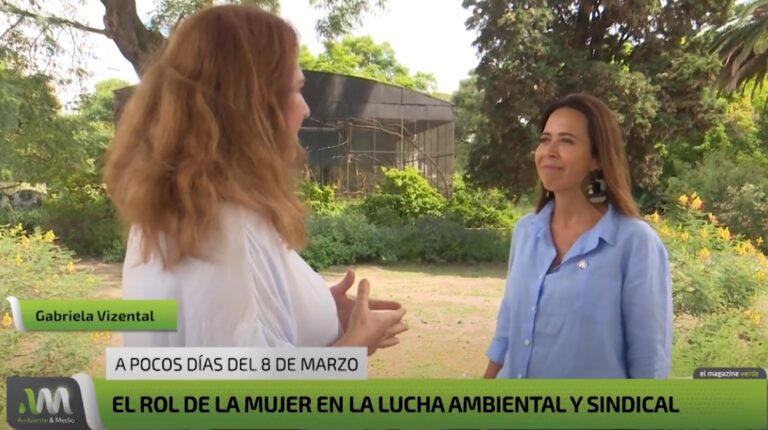Se examinan los cambios normativos sustantivos, las tensiones tripartitas, y las implicaciones jurídicas derivadas de esta nueva normativa internacional.
1. De la Iniciativa Normativa a la Aprobación: Contexto y Metodología
La iniciativa de regulación sobre peligros biológicos en el trabajo fue incluida en la agenda de la OIT en 2021. La primera discusión sustantiva se celebró durante la 112.ª CIT en junio de 2024, dando lugar al Informe IV(4), denominado “versión azul”. Esta versión consolidó los aportes tripartitos de gobiernos, empleadores y trabajadores, sirviendo como base para la segunda discusión desarrollada en la 113.ª CIT entre mayo y junio de 2025.
Este estudio se estructura en torno a una metodología comparativa, en la que se contrastan los textos de la “versión azul” con el Convenio y Recomendación adoptados. El objetivo es identificar:
- Los cambios sustantivos (inclusiones, supresiones, reformulaciones);
- La dirección normativa de dichos cambios en cuanto a los derechos laborales, obligaciones estatales y empresariales;
- Los argumentos tripartitos que incidieron en la redacción final.
2. Análisis de la Fase Preliminar: Tensiones Emergentes
En la etapa inicial del proceso, el contenido del Informe IV(4) dejó entrever varios ejes de conflicto. A pesar de su vocación abarcadora, el documento contenía cláusulas sujetas a interpretaciones restrictivas. Algunos puntos conflictivos fueron:
- Ámbito de aplicación: Aunque se establecía una cobertura genérica para “todas las ramas de actividad”, la inclusión de una cláusula de exclusión gubernamental generó preocupación por la posible omisión de sectores clave, especialmente en la economía informal.
- Protección de denunciantes: Se proponía “asegurar” mecanismos de protección, un verbo percibido como insuficientemente exigible por parte de las centrales sindicales internacionales.
- Riesgos psicosociales y climáticos: El texto omitía explícitamente menciones a salud mental y cambio climático, pese a las presiones de los representantes de trabajadores por su incorporación.
- Sectores de alto riesgo: Se presentaba una lista meramente ilustrativa, con formulaciones vagas sobre el manejo de agua y desechos, obviando sectores esenciales en regiones en desarrollo.
3. Segunda Discusión: Dinámica de Negociación Tripartita
La segunda ronda de discusión normativa implicó un total de 68 enmiendas. Cada grupo tripartito defendió sus prioridades:
- Los empleadores enfatizaron la necesidad de flexibilidad normativa y protección de información confidencial.
- Los trabajadores insistieron en consolidar la jerarquía de controles, ampliar la protección de denunciantes, y reconocer riesgos emergentes como pandemias y crisis climáticas.
- Los gobiernos buscaron posiciones de equilibrio, basándose en experiencias previas de los Convenios n.os 155 y 187.
Entre los momentos críticos de la negociación destacaron:
- La introducción explícita de la salud mental y los riesgos climáticos en la política nacional (art. 4 c‑d del Convenio).
- La modificación de la cláusula sobre protección de denunciantes: se sustituyó “asegurar” por el imperativo “garantizar”, y se amplió la protección a representantes sindicales (art. 6 b‑c).
- La redefinición de los sectores de alto riesgo, abandonando listas cerradas por un enfoque abierto que incluye a sectores esenciales como transporte, construcción, gestión del agua y desechos (art. 7 c‑i).
4. Consolidación Normativa: Cambios Sustantivos Incorporados
El texto definitivo introduce avances normativos significativos respecto de la “versión azul”:
| Eje Temático | Avance Normativo | Referencia Normativa Final |
| Definición de “peligro biológico” | Inclusión de alérgenos, irritantes, salud física y mental, transmisión indirecta | Art. 4 c‑d; párrs. 5–6 de la Recomendación |
| Política nacional | Enlace explícito con riesgos climáticos | Art. 4 d del Convenio |
| Protección de denunciantes | Uso de “garantizar” y cobertura sindical | Art. 6 del Convenio |
| Planes de emergencia | Inclusión de brotes epidémicos | Art. 18 del Convenio |
| Derechos colectivos | Derecho a reubicación, tratamiento y rehabilitación | Art. 19 h‑i del Convenio |
| Datos y vigilancia | Estadísticas desagregadas por sexo, obligación de investigación | Art. 11 del Convenio; párr. 18 de la Recomendación |
- b) Garantías de derechos laborales:
El cambio lingüístico de “asegurar” a “garantizar” en materia de protección de denunciantes fortalece la exigibilidad jurídica de esta garantía. Además, el reconocimiento del derecho a la rehabilitación sitúa la salud laboral dentro del marco del paradigma de “una sola salud”, respaldado por la OMS.
- c) Inclusividad sectorial:
Pese a no mencionarse expresamente los servicios públicos, el nuevo marco normativo asegura su inclusión mediante la alusión a “trabajadores esenciales”. La especificación de sectores de alto riesgo responde a las realidades laborales de América Latina y África, incluyendo la gestión de residuos sólidos urbanos.
Perfecto, continúo con la siguiente sección de la crónica jurídico-académica:
6. Diálogos Normativos y Alineación con Instrumentos Internacionales
El Convenio 192 no se genera en un vacío normativo, sino que dialoga activamente con otros instrumentos del derecho internacional del trabajo y del derecho sanitario global. Su estructura y contenido evidencian una intención clara de coherencia con tratados previos como los Convenios n.º 155 (Seguridad y salud de los trabajadores) y n.º 187 (Marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo), así como con los principios de la Declaración de 2022 sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Asimismo, la inclusión de riesgos como el cambio climático y las pandemias evidencia un alineamiento con las recomendaciones de organismos como la OMS, en el marco de políticas de salud pública integradas. El principio de “una sola salud”, que vincula la salud humana, animal y ambiental, subyace como criterio técnico y normativo transversal.
7. Perspectiva de Género y Datos Desagregados
Un aspecto innovador del Convenio 192 es la exigencia de estadísticas laborales desagregadas por sexo, establecida en el artículo 11 y complementada por el párrafo 18 de la Recomendación. Esta previsión normativa no solo mejora la calidad de la información para la gestión de riesgos, sino que también institucionaliza una perspectiva de género en la seguridad laboral.
La inclusión de esta cláusula responde a la presión ejercida por varias delegaciones, particularmente de países de Europa y América Latina, que insistieron en la necesidad de visibilizar la exposición diferencial de mujeres a peligros biológicos en sectores como salud, educación y cuidados.
8. Derechos Colectivos y Salud Ocupacional: Un Paradigma Expansivo
El artículo 19 del Convenio representa una ampliación significativa del enfoque clásico de salud ocupacional. Al reconocer derechos como la reubicación, el tratamiento y la rehabilitación después de una exposición a peligros biológicos, se traza una nueva frontera entre la prevención y la garantía de reparación.
Estos elementos desplazan el paradigma punitivo o meramente compensatorio hacia uno preventivo y restaurativo. En términos jurídicos, configuran derechos subjetivos con exigibilidad directa y perfil justiciable, lo que podría abrir nuevas líneas de litigación estratégica en el ámbito del derecho laboral internacional.
9. Impacto Normativo en América Latina y el Caribe
Desde una perspectiva regional, el Convenio y la Recomendación contienen elementos particularmente relevantes para América Latina y el Caribe. La incorporación de sectores como la gestión de residuos sólidos y el transporte responde a una realidad estructural del empleo en la región, donde grandes franjas de trabajadores operan en condiciones de informalidad o baja protección normativa.
Además, el mandato contenido en la Recomendación sobre la creación de protocolos específicos para la manipulación de residuos peligrosos establece un estándar operativo que puede ser adoptado por legislaciones nacionales con escasa regulación en la materia.
10. Hacia la Implementación: Retos y Perspectivas
La aprobación formal del Convenio 192 y su Recomendación no marca el fin del camino, sino el inicio de su verdadera prueba de eficacia: la ratificación y aplicación efectiva por parte de los Estados miembros. Entre los principales retos destacan:
- La adecuación normativa interna, que exigirá reformas legislativas en materia de salud y seguridad en el trabajo.
- La creación de capacidades institucionales, especialmente en los países en desarrollo, para implementar mecanismos de vigilancia, protección de denunciantes y recopilación de datos desagregados.
- La fiscalización independiente, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de las disposiciones en sectores de alto riesgo.
El éxito de este instrumento dependerá, en última instancia, de la voluntad política y del fortalecimiento de los actores sociales —particularmente sindicatos y organizaciones de la sociedad civil— para ejercer una vigilancia activa sobre su aplicación.
11. La Cláusula de Protección de Denunciantes: Un Derecho Fundamental Emergente
Uno de los elementos más debatidos durante las discusiones normativas fue la cláusula de protección de denunciantes. La transición del verbo “asegurar” a “garantizar” en el artículo 6 del texto definitivo no es una cuestión meramente semántica. En términos jurídicos, representa un paso decisivo hacia la consolidación de un derecho fundamental emergente en el derecho laboral internacional: el derecho a denunciar sin temor a represalias.
Además, el reconocimiento expreso de los representantes sindicales como titulares de este derecho fortalece el rol de las organizaciones colectivas en la defensa de la salud laboral. Esta cláusula se inscribe en una tendencia global hacia la protección de “whistleblowers”, que ya tiene expresión en otros instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las directivas de la Unión Europea.
12. Riesgos Emergentes: Pandemias y Cambio Climático
Uno de los méritos más notables del Convenio 192 es su anticipación a los riesgos emergentes. A diferencia de instrumentos anteriores, el nuevo texto incluye de forma explícita las pandemias y los impactos del cambio climático como factores de riesgo biológico en el entorno laboral.
Esta incorporación tiene una doble virtud. En primer lugar, permite actualizar las obligaciones estatales y empresariales a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, abre la puerta a una convergencia normativa entre las políticas ambientales, de salud pública y de seguridad laboral, consolidando un enfoque intersectorial necesario para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
13. Instrumentalización Jurídica: Jerarquía de Controles y Planes de Emergencia
El Convenio establece con claridad la obligatoriedad de aplicar la jerarquía de controles en la gestión de peligros biológicos. Esta técnica, ampliamente reconocida en la ingeniería de seguridad, prioriza medidas de eliminación y sustitución del riesgo por encima de los equipos de protección personal.
Asimismo, el artículo 18 introduce la exigencia de planes de emergencia específicos ante brotes epidémicos, desplazando el enfoque tradicional centrado únicamente en “accidentes laborales”. Esta disposición tiene un valor preventivo y estructurante, al obligar a los empleadores a diseñar escenarios de respuesta alineados con protocolos de salud pública.
14. Normas Progresivas y Soft Law: El Rol de la Recomendación
Más allá del Convenio, la Recomendación asociada cumple un rol crucial como norma de desarrollo progresivo. Su redacción permite incorporar criterios técnicos más detallados y flexibilizar la aplicación según contextos nacionales.
Por ejemplo, la Recomendación insta a los Estados a desarrollar protocolos específicos para la eliminación segura de desechos peligrosos (párr. 9 iii), implementar formación continua en riesgos biológicos, y establecer mecanismos de participación para los trabajadores en la identificación de riesgos.
Este tipo de soft law refuerza la capacidad de los Estados para adaptar las normas internacionales a sus marcos legales internos, sin perder de vista los estándares mínimos establecidos en el Convenio.
15. Conclusión: Un Instrumento Transformador con Desafíos de Implementación
El recorrido normativo del Convenio 192 y su Recomendación revela una arquitectura jurídica robusta, sensible a las nuevas realidades del mundo del trabajo y dotada de mecanismos eficaces de protección. Entre sus principales logros se destacan:
- La inclusión de una definición amplia y holística del peligro biológico.
- La ampliación de derechos individuales y colectivos.
- La incorporación de riesgos emergentes como el cambio climático y las pandemias.
- El fortalecimiento de la protección de denunciantes y representantes sindicales.
- El alineamiento con otros instrumentos internacionales relevantes.
Sin embargo, la verdadera fuerza de este marco normativo dependerá de su ratificación, implementación efectiva y fiscalización. Solo así se podrá materializar el salto cualitativo que representa esta nueva norma en la historia del derecho laboral internacional.
FAQs
- ¿Qué es el Convenio 192 de la OIT?
Es un tratado internacional adoptado en 2025 que establece normas para la prevención y protección frente a los peligros biológicos en el lugar de trabajo, incluyendo agentes patógenos, pandemias y factores climáticos. - ¿Qué innovaciones introduce el Convenio 192 respecto a normas previas?
Introduce una definición amplia de peligros biológicos, incluye la salud mental, exige planes de emergencia, protege a los denunciantes y reconoce el impacto del cambio climático. - ¿Qué sectores de trabajo se consideran de alto riesgo en este Convenio?
Incluye sectores como transporte, construcción, gestión de residuos, salud y servicios públicos esenciales, entre otros. - ¿Cómo se protege a los denunciantes según este Convenio?
Se garantiza su derecho a reportar riesgos sin sufrir represalias, con mecanismos de confidencialidad y cobertura también para representantes sindicales. - ¿Qué desafíos existen para la implementación del Convenio?
Adecuación normativa nacional, fortalecimiento institucional, recopilación de datos, y monitoreo independiente para asegurar su cumplimiento efectivo.